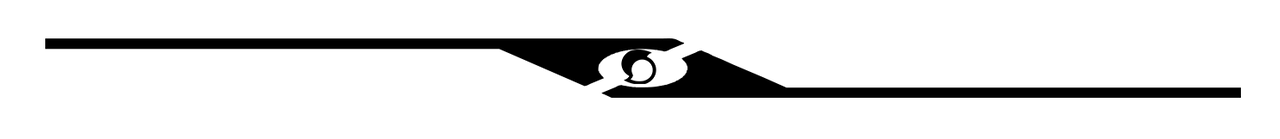El viento frío de Buenos Aires le pegaba en la cara a Miguel mientras caminaba por Corrientes. Ya llevaba tres años viviendo acá, y aunque le había agarrado cariño al mate y a las facturas, a veces la nostalgia le pegaba más fuerte que el invierno.

Entró a un kiosco a cargar la SUBE, con la cabeza en cualquier lado, pensando en que tenía que llamar a su mamá más tarde. Mientras esperaba que el chico del mostrador le validara la carga, sus ojos se fueron solos hacia un estante bajito, casi escondido entre los alfajores y los chicles de menta.
Ahí estaban. Brillaban como si tuvieran luz propia. Un Rikiti, un Cri Cri y un Galak.
Se quedó congelado un segundo. No era solo chocolate; era el recreo del colegio en Caracas, era el premio que le traía su abuelo los viernes, era el sabor de los cumpleaños de su infancia.
—¿Te cobro algo más? —le preguntó el kiosquero, sacándolo del trance.
Miguel sonrió, una sonrisa que le llegaba a los ojos. Agarró el Cri Cri con cuidado, como si fuera de cristal.
—Sí, sumame esto, por favor.
Salió del kiosco abriendo el envoltorio despacito. Al morder ese chocolate con arroz inflado, el ruido de los bondis y el apuro de la ciudad desaparecieron. Por un momentito, con ese sabor dulce en la boca, Miguel volvió a casa.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**