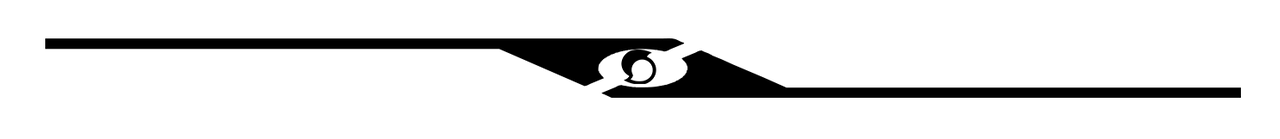El sótano del edificio siempre tuvo ese olor particular: una mezcla de humedad vieja, cemento frío y el rastro de algún caño que pide cambio hace años. Bajar a las bauleras es como entrar en una cápsula del tiempo, pero una cápsula un poco oxidada.

La semana pasada me tocó bajar a buscar el arbolito de Navidad. La luz del pasillo parpadea como en las películas de terror, pero acá no hay monstruos, solo jaulas de metal llenas de recuerdos que nadie quiere tirar pero que a nadie le sirven.
Mientras buscaba mi llave, me quedé mirando la baulera del 4° B. Don Carlos murió hace tres años, pero su baulera sigue igual: cajas de televisores viejos, un ventilador de techo que perdió una paleta y un cuadro envuelto en papel de diario que nunca llegó a colgar. Es raro cómo uno puede conocer la vida de un vecino solo por lo que guarda en el sótano.
Al lado, en la 1.C, se ve una mochila roja impecable y un cochecito de bebé que ya quedó chico. Es el ciclo del edificio resumido en cinco metros cuadrados de alambre tejido.
Lo peor es ese caño negro que cruza por arriba. Cada vez que hace un ruido extraño, uno acelera el paso por miedo a que le caiga una gota de "quién sabe qué" en la cabeza. Agarré mi caja, cerré el candado con el ruido seco de siempre y subí por la escalera, dejando atrás ese silencio pesado.
A veces pienso que las bauleras son el verdadero inconsciente del edificio: ahí es donde guardamos todo lo que ya no somos, pero que todavía no nos animamos a soltar.
**Foto(s) tomada(s) con mi smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra.**